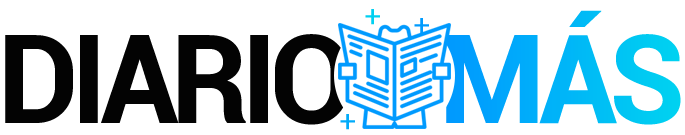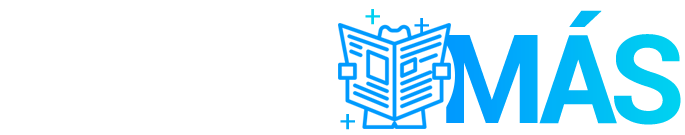Aquello que nadie nos puede quitar
El fuego es sinónimo de transformación, de renovación. También es principio y fin. Todas las cosas nacen del fuego y a él volverán, creían antiguos filósofos y pueblos primitivos. Algo de e...
El fuego es sinónimo de transformación, de renovación. También es principio y fin. Todas las cosas nacen del fuego y a él volverán, creían antiguos filósofos y pueblos primitivos. Algo de eso habrá, de allí la fascinación que nos produce el crepitar de las llamas en un fogón de medianoche, acaso el único modo en que podemos acercarnos al sol. Nada se regenera si algo no muere antes, y quizá por eso el fuego, como casi todo, presenta dos caras: da calor, vida, y purifica, pero también destruye. Lo saben las miles de personas, muchas de ellas ricas celebridades, que vieron consumirse sus casas en los incendios de Los Ángeles. Los medios consignaron el impacto económico del fenómeno, pero eso no refleja la magnitud de la tragedia. Para su dueño, una casa es mucho más que el costo de los materiales con los que fue construida, no importa si se trata de un rancho precario o de una mansión de lujo, como muchas de las residencias reducidas a escombros en la zona de Pacific Palisades.
Perder la casa ha de ser lo más parecido a quedar en cero, a encontrarte desnudo en la intemperie. Las paredes entre las que vivimos y dormimos no son solo un refugio ante la lluvia o las amenazas de un mundo hostil, sino el espacio en el que a lo largo de los años vamos depositando parte de lo que somos, donde cada objeto, por haber sido preservado y no desechado, tiene una historia. Nuestra casa, de algún modo, es la memoria inarticulada de nuestro pasado, y en ella, alrededor de nuestras cosas, regresamos a nuestro eje, a la narrativa de nuestra propia vida.
Hay una canción, “Step inside this house”, en la que el autor invita al visitante a pasar a su casa para darle a conocer “sus tesoros”, cuatro o cinco objetos que “no valen ni diez dólares” pero que colman su día: un cuadro que pintó un amigo, un libro de poemas que le dejó una chica, un par de botas y una vieja guitarra, regalo de otro músico, que recorrió el país junto a sus dos sucesivos dueños “cuatro o cinco veces”. La canción es de Guy Clark, la grabó Lyle Lovett en 1998 y refleja el modo en que nuestra casa es el museo in progress de nuestra existencia, donde lo más valioso no es aquello que cuesta más dinero.
A veces hasta un pequeño gesto o un episodio sin trascendencia tiene, por razones inescrutables, la capacidad de derrumbarnos
Si yo tuviera que salvar una sola cosa de mi casa en llamas, puesta ya a salvo mi familia, rescataría del fuego a mi guitarra. Tuve otras, una acústica, una eléctrica, y todas pasaron, de todas me desprendí, no sin dolor, pero como un paso necesario para dejar atrás una etapa y empezar otra. La guitarra española Yacopi que mis padres me compraron a mis 13 años, en cambio, es acaso la presencia más estable en mi vida desde que llegó a mis manos. No recorrió el país cinco veces, como la de Guy Clark, pero anduvo lo suyo. Fue la primera y será la última, por más que alguna cicatriz en su cuerpo conspire contra la redondez de su sonido y refleje el paso de los años. Crecí junto a ella y ahora envejecerá conmigo, después de haberme acompañado durante tanto tiempo. Acaso mi guitarra cifra aquello que hay en mí de permanente.
Hay objetos que nos conforman. Perderlos es perder parte de uno. Por eso perder tu casa, donde guardás lo más preciado, es un poco como perderlo todo. Esto vale tanto para el pobre de Pasadena como para el rico de Malibú. En esto el fuego de los Ángeles –que no ha cesado– no hizo diferencia. El rico puedo construir una nueva casa, pero no recuperará lo que tuvo.
Sin embargo, hay cosas que ni el fuego nos puede quitar. Y vale recordarlo, porque la sensación de haberlo perdido todo puede invadirnos más de una vez en la vida, sin necesidad de incendios ni llamas devoradoras. A veces hasta un pequeño gesto o un episodio sin trascendencia tiene, por razones inescrutables, la capacidad de derrumbarnos.
Me viene a la memoria una caminata adolescente con dos amigos por calles vacías, en la rara oscuridad que precede al amanecer. Volvíamos en silencio de una fiesta en la que yo creía haber perdido sin remedio a la chica que me gustaba. Me envolvía una nostalgia muy borgeana por la pérdida de lo que nunca había tenido. Y allí, cuando me sentía en el pico de la desolación, cuando creía que no tenía nada en el mundo, me rescató de pronto la certeza de que había algo que nada ni nadie me podía arrebatar, algo que me acompañaría siempre, por más que todo alrededor se cayera a pedazos. Ese algo era la música. Mi pérdida terminal cabía en una canción –no importa cuál– de una belleza tal que me rescataba de la condición miserable en que me había dejado la indiferencia o el rechazo para ennoblecerme en la intensidad de un sentimiento que, a fin de cuentas, me dejaba del lado de los vivos. Y ya no estaba solo.
Cuando creemos que nos lo han quitado todo, ese algo viene al rescate. “Siempre tendremos París”, le dice Ingrid Bergman a Bogart en Casablanca. A mí, en esa trasnochada crisis adolescente, me salvó una canción. Al elevar la emoción, me puso por encima de las frustraciones de la noche y me hizo sentir mejor persona, más interesante incluso. Quizá con eso bastara hasta para volver al ruedo a ganarme a la chica.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/aquello-que-nadie-nos-puede-quitar-nid25012025/