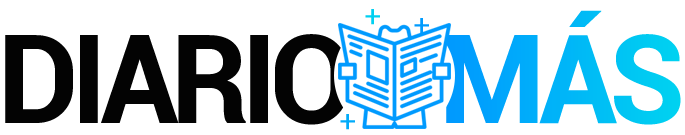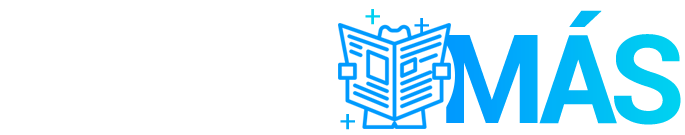Cambio de manos en el corazón secreto de Europa
Cuando el conde Sigfrido levantó su fortaleza sobre una roca del valle del Alzette, en el año 963, no buscaba fundar una nación sino proteger un territorio. Sin embargo, de aquella piedra y de e...
Cuando el conde Sigfrido levantó su fortaleza sobre una roca del valle del Alzette, en el año 963, no buscaba fundar una nación sino proteger un territorio. Sin embargo, de aquella piedra y de ese gesto nació uno de los países más singulares de Europa. A la pequeña fortificación la llamó Lucilinburhuc, “pequeño castillo” en latín medieval, y con el paso de los siglos ese nombre se transformó en Luxemburgo: un diminuto enclave que aprendió a convertir su modestia en virtud.
Desde entonces, la historia del Gran Ducado es una sucesión de resistencias elegantes. Las murallas que aún serpentean por su capital fueron testigos de la codicia de imperios y reinos vecinos: borgoñones, españoles, franceses, prusianos… Todos quisieron poseer esta joya estratégica en el corazón del continente. Pero Luxemburgo sobrevivió a cada conquista con una serenidad que roza el arte. No hizo falta el rugido de un ejército para afirmarse, bastó la paciencia de una piedra que sabe que el tiempo, al final, siempre le da la razón.
En el siglo XIX, con el Congreso de Viena, llegó el reconocimiento como Gran Ducado y, décadas más tarde, con la muerte del rey Guillermo III de los Países Bajos, Luxemburgo selló su independencia dinástica. La Casa de Nassau-Weilburg, de la que descienden los actuales soberanos, asumió entonces el destino del país.
La Segunda Guerra Mundial, en cambio, fue su prueba más amarga. Las tropas nazis ocuparon Luxemburgo en 1940 y la Gran Duquesa Carlota se exilió en Londres, desde donde transmitía mensajes de esperanza a su pueblo a través de la BBC. Su regreso triunfal en 1945, saludada por una multitud emocionada, no solo significó el fin de la guerra, sino la restitución del orgullo nacional. Desde entonces, el país convirtió la neutralidad en diplomacia, y ésta en una forma de elegancia política.
Luxemburgo fue uno de los fundadores del Benelux, de la Comunidad Económica Europea y del euro. Su capital alberga sedes del Parlamento Europeo, del Tribunal de Justicia y del Banco Europeo de Inversiones, sin embargo la vida cotidiana conserva una calma casi doméstica. El viajero que cruza el puente Adolfo se asoma al valle del Pétrusse siente que el tiempo se ablanda. Las fachadas color manteca, los cafés con toldos a rayas y los balcones repletos de geranios parecen salidos de una acuarela. En ese equilibrio entre lo antiguo y lo moderno, entre lo local y lo cosmopolita, reside su encanto más profundo.
Entre piedra y terciopeloEl Palacio Gran Ducal parece más un secreto revelado que una residencia oficial. En pleno corazón de la Ville Haute, la parte alta de la capital, su fachada de piedra dorada se alza discreta, como si no quisiera robarle protagonismo a las casas vecinas. Fue construido en el siglo XVI, cuando la ciudad formaba parte de los Países Bajos españoles, y durante siglos sirvió como ayuntamiento. En 1890, tras la independencia dinástica, se convirtió en el hogar de los soberanos de Luxemburgo.
Su estilo es un barroco mesurado, con toques renacentistas flamencos y un aire gótico que le da cierta melancolía. Los techos puntiagudos, las torres esbeltas y las ventanas talladas en piedra caliza dibujan una elegancia sin ostentación. Dentro, los espejos de marco dorado reflejan candelabros de cristal belga, las alfombras fueron tejidas a medida en manufacturas francesas, y los retratos de los duques, colgados en sucesión cronológica, marcan la continuidad de la historia familiar. El Salón de los Caballeros, con su techo artesonado y sus tapices de Aubusson, es el escenario de las recepciones oficiales. Pero hay un rincón más íntimo, casi desconocido: la biblioteca, donde las encuadernaciones antiguas conviven con fotografías familiares y pequeños objetos que la Gran Duquesa Carlota trajo del exilio.
A pocos pasos del palacio, el país entero parece desplegarse en miniatura. Luxemburgo es un tapiz urbano tejido con precisión suiza. Las colinas y los valles dictan su geografía: arriba, la parte vieja, con sus callejones empedrados y balcones floridos; abajo, la Grund, un valle donde los ríos Alzette y Pétrusse se abrazan bajo puentes que parecen suspendidos. Desde el Chemin de la Corniche, considerado “el balcón más bello de Europa”, se observa cómo la ciudad respira entre fortalezas, parques y tejados de pizarra. Los edificios modernos –sedes del Banco Europeo o del Tribunal de Justicia– conviven sin estridencias con las casas del siglo XVIII. En Kirchberg, el distrito financiero y cultural, el acero y el cristal comparte paisaje con jardines geométricos y museos de autor: el Mudam, diseñado por Ieoh Ming Pei, es un ejemplo de modernidad contenida, un gesto de luz en medio de la piedra.
Allí el transporte público es gratuito desde 2020, un símbolo de civismo y sostenibilidad que pocos países han logrado imitar. Las bicicletas circulan con la misma calma con la que suena el carrillón de la Catedral de Notre Dame. Caminar por sus calles es como recorrer una partitura afinada, toda su belleza está en el detalle, la proporción y la calma.
El relevo de la eleganciaCuando el Gran Duque Enrique anunció su decisión de abdicar, después de veinticuatro años en el trono, su discurso fue más una confidencia que una proclamación. En el Salón de los Caballeros el monarca entregó la corona a su hijo mayor, Guillermo, en octubre último, con un gesto simple: un apretón de manos que selló una transición sin ruido.
Guillermo de Nassau-Weilburg no es un heredero improvisado. Formado en política internacional y desarrollo sostenible, habla con fluidez los tres idiomas del país ¡(el francés, el alemán y el luxemburgués) y ha sido por años la cabeza en misiones diplomáticas y foros económicos. Su esposa, la belga Stéphanie de Lannoy, aporta un linaje aristocrático y un aire cálido que ha modernizado la imagen de la casa gran ducal.
La ceremonia de traspaso, celebrada en el Palacio Gran Ducal y retransmitida en todo el país, tuvo la sobriedad de una misa civil. En las calles, los luxemburgueses se reunieron con banderas y flores. Aquí la monarquía no se concibe como espectáculo, sino como parte del tejido cotidiano.
El Gran Duque Enrique, que asumió el trono en el 2000 tras la abdicación de su padre, Juan de Luxemburgo, fue un monarca de discreción ejemplar. Durante su reinado consolidó la reputación internacional del país, impulsó políticas medioambientales y reforzó el papel de Luxemburgo como centro financiero ético y sede diplomática europea. En su figura convivían la sobriedad germánica y la cortesía francesa.
Su predecesor, el Gran Duque Juan, había sido un héroe silencioso de la Segunda Guerra Mundial. Combatió con las fuerzas aliadas y acompañó a su madre, la legendaria Gran Duquesa Carlota, en el exilio. Cuando regresó a su país, la multitud lo recibió con flores y lágrimas. Abdicó en el 2000, a los 79 años, dejando un legado de respeto casi unánime.
El nuevo Gran Duque Guillermo llega en un momento simbólico. Los actos oficiales se combinan con iniciativas sociales, y el contacto con la ciudadanía se da con naturalidad. Guillermo y Stéphanie, padres de dos pequeños príncipes, representan una nueva sensibilidad: jóvenes, multilingües y comprometidos con causas culturales y ambientales, dan a la institución un aire fresco sin perder la compostura clásica.
Relojes a otro ritmoLuxemburgo se descubre en los detalles que no aparecen en los mapas. En los mercados de flores que perfuman las plazas los sábados por la mañana, en los bosques que parecen inventados para la contemplación y en las conversaciones que alternan idiomas sin esfuerzo, como si el multilingüismo fuera una forma de música. Uno de los mayores secretos del país es su paisaje interior. A pocos minutos del centro, las Ardenas despliegan un escenario de colinas cubiertas de abetos y castillos de cuento. Vianden, por ejemplo, parece una ilustración medieval: un castillo imponente del siglo XI se alza sobre el río Our. Allí, Victor Hugo se refugió en el siglo XIX, maravillado por la quietud del valle; su casa es hoy museo.
Más al sur, en la región de la Mosela, los viñedos cubren las laderas con precisión geométrica. El vino blanco de Luxemburgo, especialmente el Riesling y el Crémant, es una joya discreta, menos conocida que sus primos franceses, pero celebrada por los expertos. En los pueblos ribereños, como Remich o Schengen, las tardes se alargan frente al río, con copas que reflejan la luz dorada del atardecer. Schengen, de hecho, es más que un nombre en un pasaporte. Es un pueblo diminuto donde se firmó en 1985 el acuerdo que abolió las fronteras internas de Europa. Hoy, una escultura de acero recuerda aquel gesto político que nació en un muelle silencioso junto al Mosela.
Luxemburgo también sorprende por su modo de vivir la naturaleza. Más del 30% de su superficie es bosque. En el norte, la región de Éislek invita a recorrer castillos colgados de los acantilados, mientras que al este, la región del Müllerthal, llamada la “Pequeña Suiza”, ofrece un laberinto de rocas, cascadas y rutas que se adentran en un silencio casi sagrado. Los fines de semana, las familias se mezclan con excursionistas de toda Europa, y el país se convierte en una postal viva de equilibrio entre civilización y paisaje. En primavera se celebra la Emaischen, una feria en la que los artesanos moldean pajaritos de barro que silban melodías infantiles. En invierno, los mercados de Navidad llenan la capital de luces y vino caliente, pero sin estridencia.
Quizás la mayor curiosidad de Luxemburgo sea su civismo. No es raro ver ministros tomando el tranvía o ciudadanos recogiendo del suelo una hoja caída para depositarla en el cubo de reciclaje. Lo verdaderamente singular es la certeza de que la vida puede organizarse en torno a la armonía y no al control, unida a una elegancia que consiste en saber permanecer.