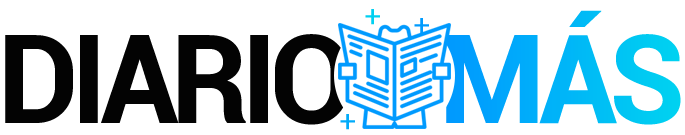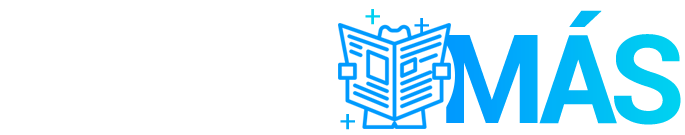La “era de la despoblación” pone en juego la voluntad humana de perpetuar la especie
El mundo está golpeando a la puerta de una era crucial para la historia de la humanidad. Por primera vez desde la terrible epidemia de peste negra que devastó el mundo en el siglo XIV, la poblaci...
El mundo está golpeando a la puerta de una era crucial para la historia de la humanidad. Por primera vez desde la terrible epidemia de peste negra que devastó el mundo en el siglo XIV, la población mundial registrará un retroceso sin precedente que puede ser el preludio de gigantescos trastornos sociales, económicos y geopolíticos.
Los demógrafos y previsionistas intuyen que esta nueva “era de la despoblación” puede originar transformaciones tan radicales como la pandemia de peste bubónica que azotó Europa, el norte de África y Asia entre 1346 y 1353. En un arco de siete años, ese latigazo de Yersinia pestis provocó entre 75 y 200 millones de muertos –de 30% a 60% de la población europea–, pero sus daños colaterales se prolongaron durante décadas e incluso en la actualidad subsisten algunas secuelas, como una mayor susceptibilidad genética a las patologías autoinmunes. La abrupta disminución de población operó como un catalizador que, al ampliar las crisis existentes, ejerció una influencia decisiva en la caída de algunos imperios. Privada de recursos por la disminución de la mano de obra agrícola, Bizancio fue incapaz de resistir el asedio otomano, que terminó por ocupar Constantinopla casi un siglo más tarde, en 1453. La epidemia también creó un efecto dominó, que aceleró la caída de la dinastía Yuan en China, y debilitó progresivamente al imperio mongol y al califato abasida de Bagdad.
Los demógrafos suelen comparar ese antecedente emblemático de la historia con otros episodios relativamente similares, en particular la llamada epidemia de gripe española. Las consecuencias de esa tremenda caída de la población –que provocó entre 50 y 100 millones de víctimas entre 1918 y 1920– agravaron el balance que acababa de arrojar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que dejó de 15 a 20 millones de víctimas, entre muertos e inválidos.
El mundo logró sobreponerse a esos grandes precedentes gracias a un ímpetu procreativo que “operó como catalizador de los profundos cambios y reorganizaciones de las estructuras sociales”, según explicó en 2008 el investigador canadiense de origen checo Vaclav Smil en su libro Global Catastrophes and Trends: The Next Fifty Years (Catástrofes globales y tendencias. Los próximos 50 años). En los siete siglos que siguieron a la pandemia de peste negra, la población mundial se multiplicó por 20, y solo en los últimos 100 años se cuadruplicó. Más precisamente, desde el comienzo de la era industrial, hace dos siglos y medio, el mundo conoció cuatro grandes picos de crecimiento demográfico: la explosión de la natalidad en Europa y América del Norte a fines del siglo XVIII y gran parte del XIX, el baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial (entre 1946 y 1964), el crecimiento poscolonial en Asia, África y América Latina (1950-1980) y el auge poblacional en China después de la llegada del comunismo al poder, en 1949.
Ahora, después de dos siglos y medio de ascenso sostenido, el planeta ingresó en una fase de mortalidad neta, como dicen los demógrafos cuando el número de decesos supera la cantidad de nacimientos.
Esta inversión de la tendencia refleja, según los expertos, la ola de pesimismo que se extendió sobre el planeta como un reguero de pólvora. El mundo, concretamente, perdió el frenesí vital que salvó a la humanidad varias veces en su historia: la era de la despoblación “generalizada e indefinida” que se cierne ineluctablemente sobre la humanidad “traduce una pérdida gradual del deseo de procrear”. En un estudio publicado recientemente en Foreign Affairs, el economista norteamericano Nicholas Eberstadt se proclama persuadido de que esa “fuerza revolucionaria, que comenzó hace un decenio, conduce a una despoblación inminente”. A título de ejemplo, recuerda que el año pasado Francia –que era uno de los países más prolíficos de Europa– registró menos nacimientos que en 1806. En Japón, la población total retrocede a un ritmo de 2300 personas por día desde hace 15 años. Italia, con un retroceso neto de 0,5% anual, perdió dos millones de habitantes de la categoría más activa de población (entre 16 y 60 años de edad). La totalidad del sudeste asiático también contabiliza más decesos que nacimientos desde 2021. Idéntico derrumbe de natalidad se advierte en Cuba, Túnez y Rusia. Incluso en África subsahariana, que era el último gran bastión de resistencia a esa ola de despoblación, la tasa de fecundidad se replegó más de 35% desde fines de los años 1970, según el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Eberstadt, sin embargo, no formula ninguna previsión cifrada sobre ese declive.
Los demógrafos habían detectado hace años esa corriente impulsada por la evolución de nuevos valores societales y culturales, el final de una larga era de prosperidad que augura nuevas incertidumbres y el surgimiento de factores ambientales, psicológicos y biológicos que perturban la fertilidad.
Un proceso de esa magnitud no tiene implicaciones neutras en el funcionamiento de las sociedades. “Económicamente, el envejecimiento de la población induce tres consecuencias importantes: disminución mecánica del crecimiento, incremento del gasto público y elevación de riesgos políticos y sociales”, resume Ed Parker, experto de la agencia de notación Fitch. “Contrariamente a todos los grandes retrocesos demográficos de la historia –causados por pandemias, guerras o catástrofes naturales–, el proceso que enfrentamos en la actualidad obedece en parte a una opción de la gente” que coincide con otras dos grandes tendencias de la humanidad.
Por un lado, la caída de natalidad invierte en términos radicales las previsiones formuladas hasta hace poco tiempo, que pronosticaban un incremento demográfico incesante que iba llevar a la población mundial a 10.000 millones de habitantes a fin de siglo.
Para comprender la dimensión completa de ese fenómeno, hay que adicionar un aumento notable de la longevidad, favorecida por los progresos de la ciencia y la medicina. Se trata de esa famosa revolución gris protagonizada por los 573.000 centenarios y 158 millones de octogenarios que viven en el mundo, según el World Population Prospects de la ONU. Esa franja de la población salió del perímetro productivo, pero impacta el funcionamiento social porque recibe jubilaciones –más o menos significativas, según los países–, es una importante consumidora de servicios de salud y, en muchos casos, vive gracias a la ayuda familiar. Ese panorama obliga a numerosos países a adoptar políticas de austeridad particularmente difíciles: “Aumentar los impuestos, bajar el nivel de las jubilaciones o retrasar la edad de retiro… Cualquiera de esas opciones es extremadamente impopular”, resume James Pomeroy, economista del banco HSBC.
Esa caída ininterrumpida de la fecundidad amenaza con transformar las estructuras familiares y los sistemas de vida hasta mutarlos en modelos que solo existían en la literatura fantástica, pero que, a partir de ahora, terminarán por convertirse en las características habituales y banales de la vida cotidiana. Pero, por encima de cualquier otra consideración, la decisión de no perpetuar la supervivencia de la especie –incluso si se trata de un sentimiento reprimido– plantea un desafío inimaginable al orden de conservación y resiliencia sobre el cual se construyó toda la historia del género humano.