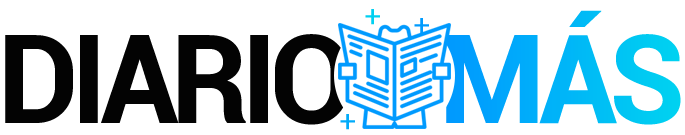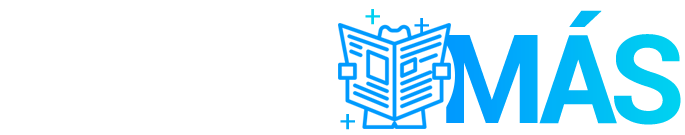Santa Lucía: la tierra generosa del Caribe, elegida entre los 20 mejores lugares del mundo para festejar Navidad
Llegamos al hall del aeropuerto internacional Hewanorra, y Carmelita, la persona que nos tenía que venir a buscar, no está. Son las nueve de la noche y llueve. La terminal aérea queda en Vieux F...
Llegamos al hall del aeropuerto internacional Hewanorra, y Carmelita, la persona que nos tenía que venir a buscar, no está. Son las nueve de la noche y llueve. La terminal aérea queda en Vieux Fort, pueblo del extremo sur de esta isla de 43 km de largo y 22 km de ancho. Nuestro alojamiento está en el noroeste –la otra punta–, en Rodney Bay. El viaje hasta allá, de casi dos horas, tiene precio fijo: 90 dólares. Cuatro taxistas advierten nuestra inquietud y se acercan a preguntarnos qué pasa, adónde vamos, de dónde venimos. Con desgano murmuramos el destino y aclaramos que esperamos a alguien.
No tenemos internet en los teléfonos para leer el mail de reconfirmación del traslado. Uno de los taxistas, Alvin, se da cuenta y me comparte su wifi. No hay nuevo mail. No tengo teléfono de Carmelita. Pasan los minutos y ya no queda un alma en el hall, salvo nosotras con las valijas, los taxistas y la humedad de la lluvia tropical. No sabemos qué hacer. Alvin me pregunta el nombre de quien nos debía recoger.
En St. Lucia (se dice sent lusha) viven 170.000 personas y, por esas casualidades, Alvin conoce a Carmelita. Pero solo tiene su teléfono laboral, donde no la encuentra; entonces corre hasta el auto bajo la lluvia, busca en la guía telefónica y logra ubicarla en su casa. Alvin pone el altavoz: Carmelita llora, se deshace en disculpas; acababa de tener una severa caída, no tenía cómo avisarnos. Le pide entonces a Alvin que nos lleve, que ella pagará el viaje y que mil perdones. Alvin resulta ser un simpático y competente guía turístico en el viaje nocturno de sur a norte por la única ruta principal que da la vuelta entera a la isla. A su vez, se muestra interesado por la política argentina; sabe de nuestra actualidad y de la guerra de Malvinas.
Mientras atravesamos una foresta lluviosa, cuenta que durante 150 años la isla sufrió 14 ocupaciones: fue siete veces francesa y siete veces británica, por lo que se la llamó la Helena de las Indias. Y que los británicos la ganaron definitivamente en 1814; pero que aunque el idioma oficial sea el inglés y se maneje por la izquierda, la influencia francesa es muy fuerte: los antiguos poblados de Soufriere y Gros Islet son hitos turísticos y, además, todo el mundo habla patois, la lengua creole. Al pasar por Castries, la capital, se le infla el pecho. “Tenemos dos premios Nobel: el poeta Derek Walcott ganó el de Literatura en 1992, y William Arthur Lewis, el de Economía, en 1979″.
Más adelante agrega que el azúcar, la banana y el turismo son las principales fuentes de ingresos en St. Lucia. Al llegar a destino nos dice que tenemos mucha suerte, que justo llegamos para el Día Creole, que se celebra una vez al año en las áreas “francesas” y sobre todo en Gros Islet, muy cerca de Rodney Bay. “No se lo pierdan, es el domingo, vayan temprano, tengan cuidado con las cámaras fotográficas”, nos alerta. Pronto descubriremos que los nativos de St. Lucia son todos como Alvin.
La recepcionista de un hotel, el que alquila sombrillas en la playa, el cocinero de un restaurante, las reinas de la fiesta creole, el pescador. Todos se acercan, se presentan, preguntan cómo te llamás, miran a los ojos, saben cosas de Argentina, se involucran. Pareciera que el interés en proporcionar jugosa información sobre su isla no es más que el de satisfacer una innata necesidad de comunicación. La bienvenida a St. Lucia, la isla elegida por Travel&Leisure como uno de los 20 mejores lugares del mundo para pasar Navidad, no fue pura suerte.
El Norte: Rodney Bay, Gros Islet, CastriesFuimos afortunadas al elegir alojarnos en Rodney Bay, en la parte norte de la costa caribeña: tiene la playa más linda, es polo gastronómico-hotelero, lugar de compras y centro de vida nocturna. Su popular Reduit Beach consiste en tres kilómetros de arena fina y mar traslúcido, en una hermosa bahía enmarcada por un cerro verde y por la península Pigeon Island.Detrás de la línea de reposeras y sombrillas multicolores –juego que se alquila a 10 dólares– se suceden discretos hoteles con restaurantes que prescinden de la música a todo volumen (como Bay Garden Resort) y un par de bares animados (como Spinnakers). Al final de la playa, los pescadores sacan con red, paciencia y esfuerzo, cardúmenes de sardinas que venderán a 5 dólares la libra (0,453 gramos).
Decididos pelícanos revolotean en torno a la confusión marina de red, hombres y pescados.Más adentro, buzos amateurs extraen sea eggs (un tipo de erizo), que más tarde cocinarán para vender en la calle. La movida gastronómica se concentra en la avenida Reduit Bay –también, con hoteles boutique–, en otra callecita adyacente, y en la Marina de Rodney Bay, un complejo glamoroso con restaurantes con lindas vistas, tanto de día como de noche, donde finalmente almorzamos con la amorosa Carmelita.En la parte céntrica del poblado hay cocinas de muchas partes del mundo, pero por la onda en la decoración, la iluminación y el ambiente, elegimos cenar en Delirius, especializado en cócteles y carnes ahumadas y Angus certificadas. Otro buen programa gastronómico es tomar “la” cerveza artesanal de la isla, en la fábrica boutique Antillia Brewery.
De la elegancia de Rodney Bay, nos vamos en el taxi de Curtis a la colorida rusticidad de la vecina localidad de Gros Islet, con playa en la misma bahía y un antiguo pueblo de pescadores que figura en mapas de 1717, trazados por franceses. Como anticipó Alvin, llegamos en el mejor momento del pueblo: el último domingo de octubre se celebra el Día Creole, con comidas típicas, música y diversión al aire libre.En Dauphin Street, calle principal y angosta con casas de madera con balcones y ruidosos restaurantes de pescados frescos, no cabe un alfiler. Familias, parejas, amigos, casi todos vinieron a la fiesta ataviados con alguna prenda o detalle en cuadrillé colorido (tipo tartán escocés). Me explican que es el emblema de la cultura creole. Me cuesta descifrar los códigos de la celebración: parlantes gigantescos en las esquinas rugen música típica que hace inaudible cualquier conversación.
Apenas logro escuchar los ingredientes de cada plato. Bares desbordantes de clientes y puestos callejeros despachan, en bandejas descartables, salt fish (una especie de estofado de pescado), homar (langosta), lambi soup (sopa de caracol), pine son woti (pescado asado), corn bread (especie de chala), cochon wousi (estofado de cerdo), chadon woti (erizos rostizados). Probamos un poco de todo.En cuanto a las bebidas, hay dos bandos: los que toman la cerveza local, marca Piton (nombre de los twin peaks de St. Lucia), y los que prefieren la sidra de manzana Strongbow. Hay una alegría tranquila que se enfervoriza un poco al recibir a las reinas de la fiesta.
Una de ellas, Angela Simon, entona, a dúo con la princesa Dezyenn Plas, una melodía en patois: ¡Vive la Rose! No importa si no es octubre: todos los viernes de noche, hay fiesta y baile callejeros en Gros Islet.Muy cerca del pueblito creole está Pigeon Island, una reserva natural e histórica de 18 hectáreas que en 1972 fue unida al continente por un istmo artificial. Hay que pagar entrada y el lugar cierra a las 18: conviene ir al final del día para ver el atardecer. Es liviano el ascenso hasta las ruinas del histórico Fuerte Rodney (de 1778) y vale la pena por la espectacular vista panorámica de la costa montañosa del noroeste de la isla, hasta Castries.
Enfrente está Martinica: el fuerte era una base estratégica británica desde donde se controlaba a los franceses asentados en Fort Royal.Hay más en Pigeon Island: un recomendado restaurante creole llamado Jambe de Bois, un centro interpretativo de plantas, dos playitas de arena blanca, un bar y las ruinas de una estación de comunicación naval usada durante la II Guerra Mundial. A unos 12 km al sur (media hora en auto) aparece Castries, puerto de cruceros y capital administrativa, donde vive un tercio de la población. Aunque la mayoría de las construcciones de madera originales ya no están (desaparecieron por un gran incendio en 1948), mantiene la atmósfera de pasado victoriano en las calles Brazil, Laborie y Bourbon, en los alrededores de la plaza Derek Walcott, dedicada al poeta ganador del Nobel y que tiene su busto aquí, junto al otro Nobel local, el economista Lewis.
Muy cerca, no hay que perderse el interior de la Basílica de la Inmaculada Concepción, hermosa iglesia popular que tardó 72 años en construirse. Por las ventanas de un altísimo techo de madera, entra la luz solar que ilumina una decena de coloridos murales de Dunstan St. Omer, artista que alguna vez fue llamado “el Miguel Ángel del Caribe”. La cotidianidad de los habitantes se aprecia a pleno en el Mercado Central de Castries, montado en un gran edificio frente a la bahía. Los sábados son el día más activo, pero hoy es lunes y hay varios puestos de frutas y verduras (con algunos alimentos exóticos, como ocro); de especias y preparados medicinales, de ropas y artesanías en madera, cestería y cerámica.En un pasillo del mercado, trabajadores almuerzan en mesitas con manteles de hule. El menú del día a 15 dólares llega desde pequeñas cocinas tipo food trucks primitivos. Los taxistas de St. Lucia son especialistas en puntos panorámicos, un rubro importante en la isla.
Para terminar la visita a Castries, Curtis nos lleva a Monte Fortuna, escenario de varias batallas entre ingleses y franceses y sede de la imponente residencia oficial del gobernador, diseñada en 1894 por el arquitecto colonial Messery. En el ascenso vemos varias mansiones de estilo victoriano y, desde la cima, la vista es, una vez más, formidable: el puerto con cientos de containers y la ciudad que se prolonga en laderas de montañas que la custodian. Castries tiene también un centro comercial y una bonita playa en Toc Bay.
El centro y el sur: desde Marigot Bay hasta ChoiseulAl día siguiente, Simon nos lleva en su taxi a Marigot Bay, en la costa central caribeña. Son 14 km al sur de Castries, una media hora de viaje desde la capital por la ruta que serpentea en la montaña verde, repleta de bananos, producto omnipresente en la isla, que llegó en 1516 desde el sudeste asiático y hoy se exporta en gran cantidad principalmente a Gran Bretaña. La creatividad alrededor de esta fruta parece no tener fin: con la banana hacen vino, mermelada, pimienta, ketchup, licor, salsa y esencia. Antes de llegar a Marigot, nos detenemos en Great View, un balcón panorámico con acceso pago (3 dólares).
La foto es preciosa: una marina en una bahía pequeña, profunda, cerrada, con numerosos veleros y yates. Cerros verdes abrazan la bahía donde se resguardan las embarcaciones cuando hay vientos huracanados. Es también una reserva de manglares. Abajo, en la elegante Marina, hay restaurantes con vista a la bahía (por ejemplo Masala Bay, de comida indochina) y un muelle desde donde salen barcos y gomones para cruzar a exclusivos restaurantes (como Rainforest Hideaway, que sólo abre de noche) y a la playa de palmeras y mar verde donde está Marigot Bay Resort.
Almorzamos curry servido en roti (especie de wrap) en su restaurante, Doolittle’s, con los ojos puestos en las montañas que le regalan el reflejo verde esmeralda a esta porción de Caribe. Al sur de Marigot Bay, aparece primero Anse La Raye y Canaries después, dos antiguos pueblos de pescadores con casas coloridas de madera y vida muy apacible. En el camino de un sitio a otro, nos cruzamos con un joven rasta que sostiene una adormecida boa constrictora y ofrece enroscarla en mi cuello para la foto, por unos dólares. Me desalienta el comentario de Simon: “En St. Lucia tenemos una de las serpientes más venenosas del mundo, se llama Fer-de-Lance pero creo que no es esta”, dice.
Anse La Raye, al igual que Gros Islet, organiza fiesta los viernes de noche: la popular Friday Night Fish Fry se realiza frente al mar, con puestos de comida y música caribeña. Más pequeño, Canaries existe desde 1763; sus primeros habitantes llegaron de Martinica. La vuelta por las dos comunidades da una idea, al menos arquitectónica, de aquellos preliminares tiempos franceses. Pero el primer poblado de St. Lucia fue Soufrière, 11 km al sur de Canaries, al que llegamos a bordo de un catamarán (se puede ir por tierra o por mar, hay muchas excursiones náuticas desde Castries).
Fundado por los franceses en 1746, no es tan famoso por su antigüedad como por sus tres atractivos principales: los picos gemelos Pitons (Petit y Gros), un bosque tropical con antiguas plantaciones de caña de azúcar y el único volcán activo del mundo, en cuyo cráter se puede andar en auto y tomar baños termales de azufre. Soufrière viene del francés “soufre”: en la entrada al pueblo, el olor evidencia la presencia del mineral en el volcán que está ahí nomás, a espaldas del caserío. Hay que pagar entrada para acceder al tour guiado al volcán y a los baños termales con fangoterapia lúdica, en una piscina que está a corta distancia de la fumarola.
Los Pitons dominan el paisaje del sur de Soufrière: imaginemos dos Huayna Picchu que caen, majestuosos, al mar. Y en medio de ambos picos, las arenas blancas de la bahía Jalousie. Los dos volcanes y un área adyacente de 2.900 hectáreas, que incluye los baños termales y la costa sur, son Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 2004. Los Pitons se pueden escalar: Gros Piton tiene 786 metros de altura y Petit Piton, 739 metros. En la llegada a Soufrière en barco desde el norte, se ven hoteles de lujo extremo, con vista privilegiada de los volcanes gemelos, como Jade Mountain y Sugar Beach. Y si se viaja en auto, antes de llegar a Soufrière hay un punto panorámico imperdible del pueblo y los dos Pitons justo donde está el restaurante The Beacon, en la ruta.
Almorzamos en Petit Peak, frente al mar y con vista al Petit, en el corazón del pueblo de tres cuadras por tres cuadras que, lamentablemente, luce algo dejado. Una pena, por ser el núcleo fundacional y con semejante entorno. Por la tarde nos adentramos en la rainforest, más exactamente en el llamado Soufrière Estate, área tropical privada, con mucha historia.
A principios del siglo XVII, el rey Luis XIV regaló estas tierras a los tres hermanos Devaux, de Normandía, que establecieron aquí una plantación de azúcar. Otro dueño posterior, Andre Du Boulay, fortificó la casona original, de 1745, rodeada de bellísimos jardines por los que, dicen, solía pasear la joven Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte. Las familias Devaux y du Boulay siguen siendo los dueños de esta propiedad que es un destino turístico: además del casco de la plantación, se pueden visitar tres piscinas de baños termales, un antiguo molino y un magnífico jardín botánico de 2,5 hectáreas con flores asombrosas –como la roja torch ginger (Etlingera elatior) y la rosada “sexy pink” (Heliconia chartacea)– que finaliza en la cascada Diamond.
En esta zona verde de plantaciones hay hoteles, resorts (Fond Doux, por ejemplo) y buenos trekkings por la foresta lluviosa. La recorrida de la costa sudoeste concluye en Choiseul, pueblo con alta densidad de artesanos y artistas. Lo mejor no está en el Arts & Crafts Center (con trabajos en coco, cestería, cerámica y cosméticos naturales), sino en la Choiseul Art Gallery. Muy lindas creaciones en arcilla de la artista Irene Alphonse y finos trabajos de cestería de Jean Cooper, entre muchas obras de arte y objetos delicados, la mayoría con productos locales, como semillas, calabazas, cañas de bambú y madera. Muy verde, rústico, más inexplorado. Así es el sur de la isla, en sutil contraste con el prolijo norte, con mayor infraestructura turística. La costa este, de cara al Atlántico, es frecuentada más que nada por locales. Para todos los gustos. Así de generosa es St. Lucia.